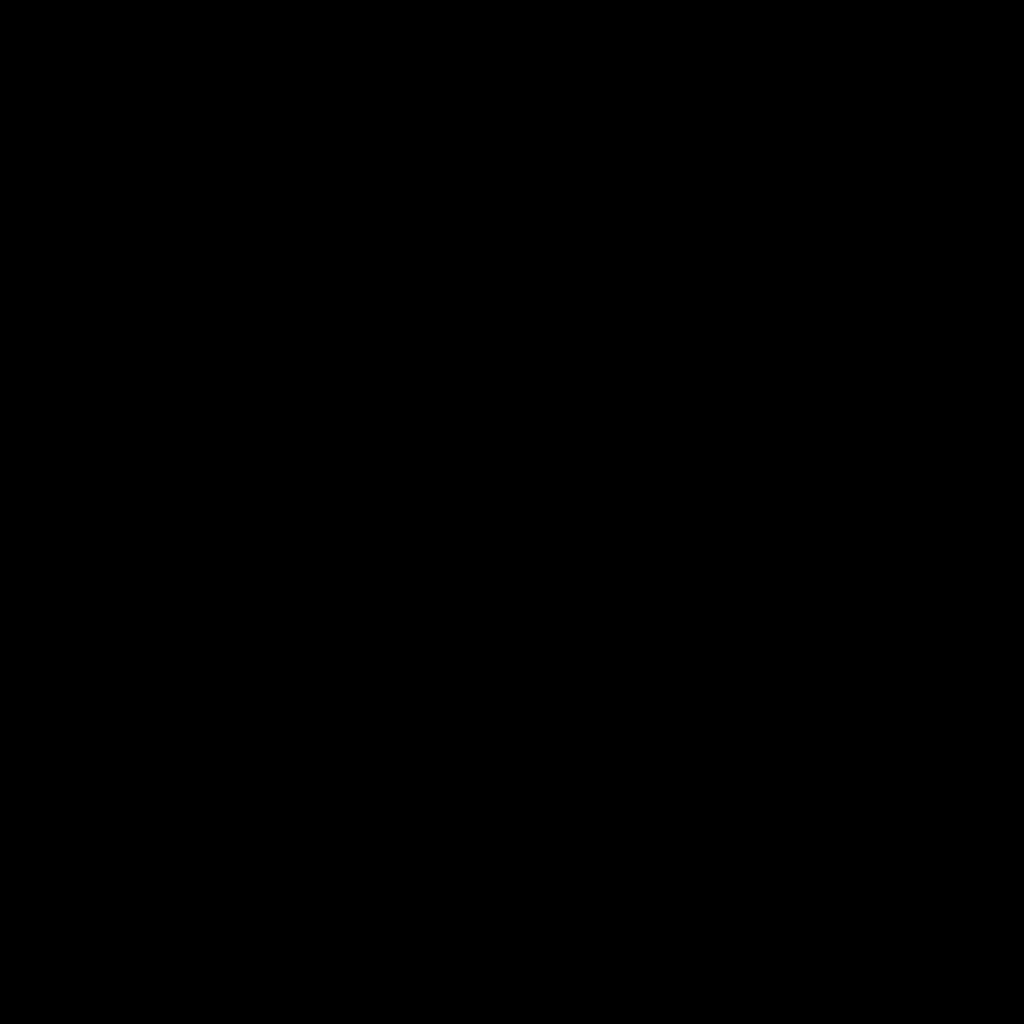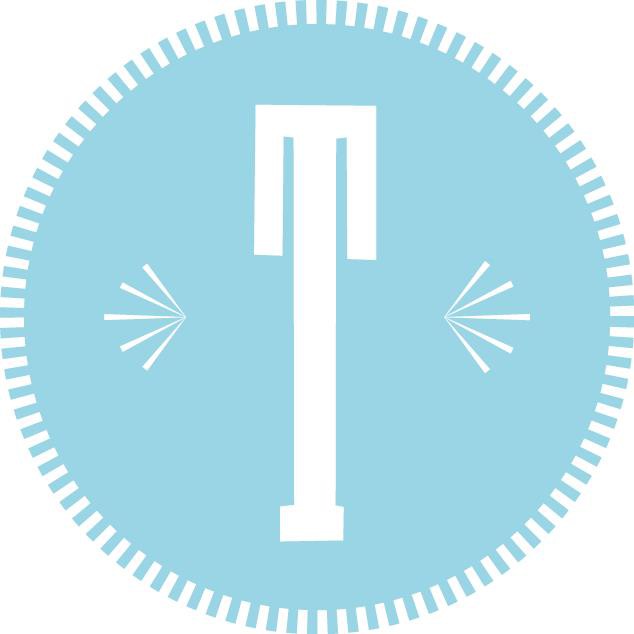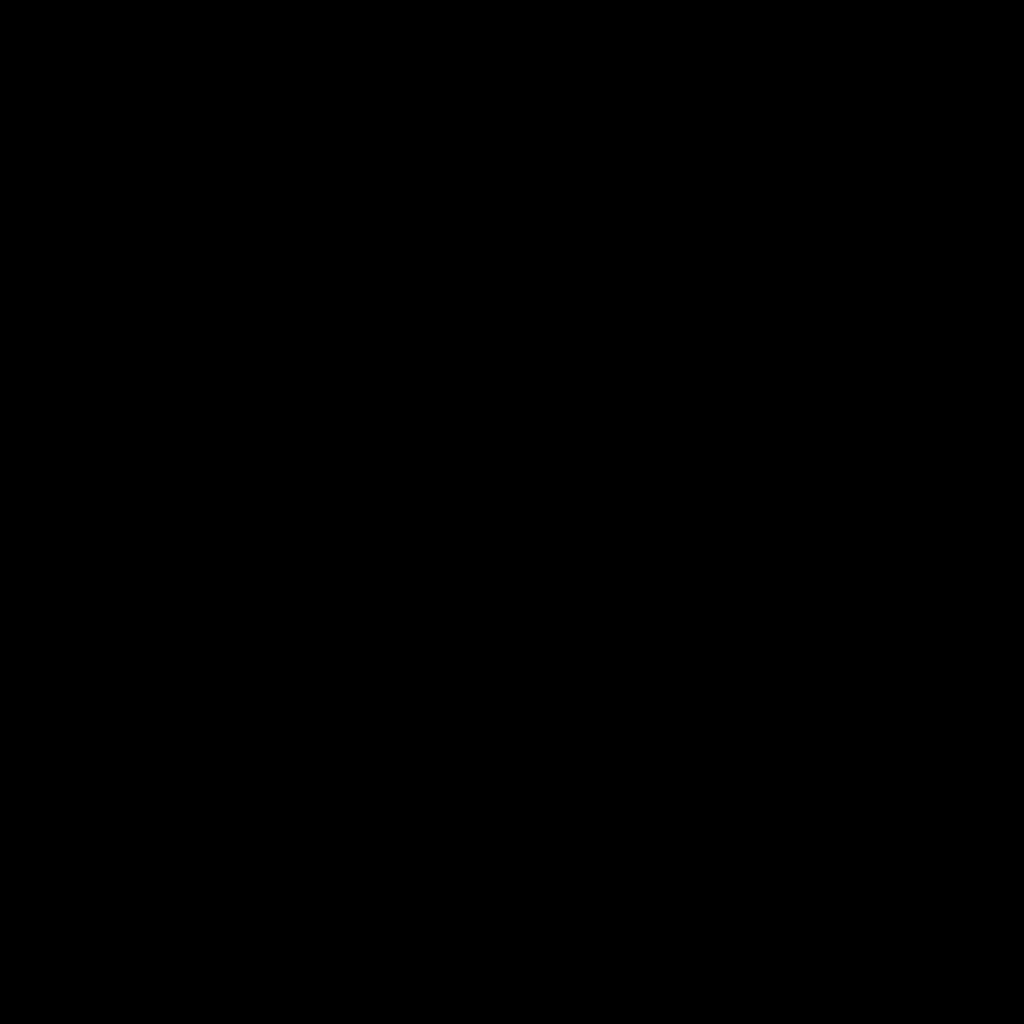Noir, de Esdras Le Ulv
La vejez debería delirar y arder cuando se cierre el día.
Rabia, rabia, contra la luz y su agonía.
Dylan Thomas
Durante varios minutos caminaron a paso lento por un sendero irregular, como si de una marcha de exploradores se tratase. La oscuridad en la naturaleza era salpicada por luciérnagas que brotaban de la nada, y que caprichosas se volvían a perder entre árboles y plantas. La niña, con una risa picaresca dibujada en su rostro, intentaba capturar las pequeñas luces vivientes mientras esquivaba ceremoniosamente las figuras inmóviles que emergían cenicientas a la luz de la luna.
Desde el valle hacia el este, vieron el horizonte y la contaminación luminiscente. Esa que inescrupulosa escupía al cielo todas las noches, la ciudad.
Al llegar al punto de referencia deseado, el hombre se sentó en un banco de granito cementino. Quizá similar al que se puede encontrar en una plaza, o tal vez parecido a algo que había diseñado en su mente. El descanso pequeño, era solo para ser utilizado por una persona, él. Hacía más de ocho meses que lo había encargado en un local de elementos para jardinería. Con un permiso especial, lo había hecho colocar en el mismo sitio donde su cuerpo, ahora, se dejaba capturar por la gravedad.
La pequeña como fantasma buscando una verdad inconclusa, llegaba danzando unos pasos más atrás. Blanca. Iluminada por el satélite nocturno.
Sin mediar palabra, se paró frente al hombre que se encontraba sentado, mostrándole una sonrisa de oreja a oreja. Un segundo después, lo abrazo a la altura del cuello. Luego, como un pequeño Buda, se sentó cruzada de piernas sobre un montículo en el césped. Frente a su papá.
Con la vista vidriosa, cansada por los minutos que acarrea el destino, el hombre puso entre ambos una bolsa. Dentro, un kilo de helado se dejaba imaginar en su típico packaging de telgopor.
Marroc y vainilla.
Los sabores que más le gustaban a su hija. Tomó una cucharita para ella y otra para él. Y aunque jamás le había gustado el helado, destapó el pote, y ambos comenzaron a comer.
Mientras que la pequeña se agasajaba con su postre favorito, él intento tomar el celular que se encontraba en el bolsillo izquierdo de su pantalón. Como un torpe acróbata de circo, trato de buscar un equilibrio exagerado sobre la nalga derecha, haciendo que el contrapeso sea la cucharita de helado que tenía en su boca del lado siniestro.
Disfrutó de la ocurrencia teatral al contemplar las carcajadas de la niña. Luego, con su dedo pulgar digitó una clave en formato de patrón. Buscó y buscó en las entrañas del teléfono un archivo de audio. Un suspiro angustioso involuntario, broto de sus entrañas al encontrarlo. Lo activo, y este anacrónico comenzó a reproducirse.
De forma pausada, el padre fue replicando los sonidos que brotan del aparato tecnológico.
Su hija risueña, esperaba la pregunta.
- ¿Y…esta bueno el helado? Princesa -
-¡ Re, pá!..., pero creo que se me congeló el cerebro - le respondió la pequeña Noir. Mientras se tocaba la cabeza a la altura de la sien. Aunque eso, no le impidió meterle otro cucharazo al pote.
- Eso es, mi vida … - exhaló triste pausando la respuesta - porque comiste una cucharada muy grande.
Ambos miraron con asombro las constelaciones amontonadas en el oscuro firmamento, como tratando de descubrir que hay más allá de lo conocido. O tal vez, intentando comprender de qué se trata lo desconocido.
- ¿Papá, porque odias tanto el verano? …es la mejor época para comer helado – le dijo con la boca llena.
- No sé…supongo porque no me gusta el calor, Reina – Le respondió. Mientras pensaba que el verano, solo era sinónimo de alegría.
- ¿Por eso también odias la luz? – Arremetió la niña.
- No me gusta la luz, hija. Hay cosas que no necesitamos ver. Pero hay otras que la luz no nos permite apreciar. La noche, por ejemplo… – mientras señalaba hacia el cielo - el brillo de las estrellas es diferente en lugares donde no existe la luz artificial. Es mágico, su paz es hipnótica.
En cambio, con la llegada de un nuevo día comienza el bullicio. El ruido, la carrera por vivir … y destruir. El hombre es un insecto insaciable que busca la luz constantemente.
La codicia, es el sebo que lo hace adicto a la luz. A lo brillante.
Pero el ser humano, esta echo de oscuridad. De la oscuridad del universo. Ancestral, impredecible y místico. Somos parte de él ¿sabes?, somos parte de esas estrellas que ves ahora en el cielo. Sin oscuridad, no existiría la luz. Y tu luz, mi princesa, es la más hermosa y pura que podría destellar en el infinito…-.
La pequeña Noir lo miró confusa. Toda esa conjunción palabras complejas, no las llegó a comprender muy bien. Igualmente asintió con la cabeza a las palabras de su padre, porque eso, era en lo único en que ella creía.
-¿Por qué son tan bella hija? – le pregunto el padre
- Porque salí a mi papá - dijo orgullosa, mientras su rostro brillante dejaba ver algunas facciones semejantes al hombre en una versión más pequeña y femenina.
El padre sintió un fuerte ardor en la garganta. La emoción lo había embargado una vez más. Como había sucedido otra tantas veces, haciendo que sus ojos se pusieran acuosos.
Durante toda la madrugada, la charla entre padre e hija sobre recuerdos y anécdotas, se fue reproduciendo en el teléfono móvil. Mientras que la crema helada se iba derritiendo una vez más con la temperatura del ambiente.
La primera claridad del alba, hizo despertar al hombre de su trance.
“Odio la luz”—pensó.
Derrotado y lento, cerró el pote de helado y lo colocó en la bolsa nuevamente junto con las cucharitas.
Cansado, se puso de pie y rodeo el montículo que se encontraba frente al él. Beso llorando la lápida que minimalista solo llevaba un nombre grabado. NOIR.
-Que descanses mi cielo, no tengas miedo, al caer noche volveré - le dijo
De regreso, recorrió el mismo sendero que había usado para ingresar al cementerio. Al escabullirse por el lugar secreto, miró hacia atrás con la certeza de que cuando llegue nuevamente la oscuridad, Noir, su hija, lo estaría esperando del otro lado.
Esdras Le Ulv
Alumna del taller de Analía Bustamente
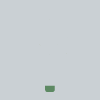














.jpg)




.jpg)


.jpg)







.jpg)








.jpg)








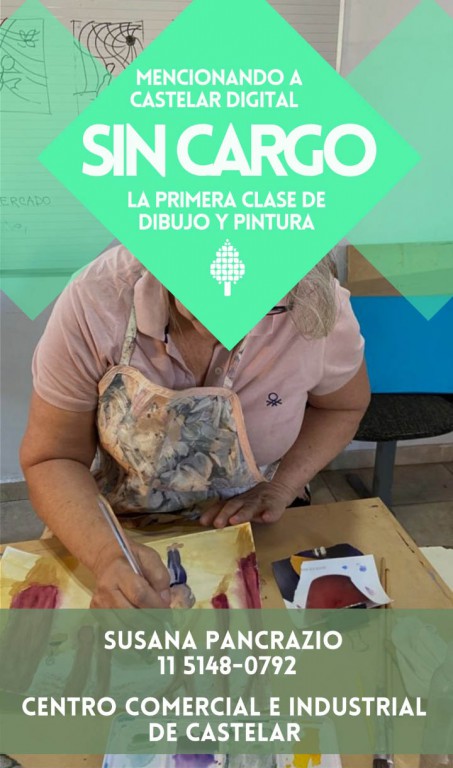




.jpg)

























































.jpg)







.jpg)















































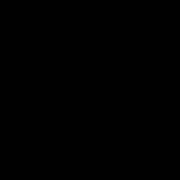









.jpg)










.jpg)








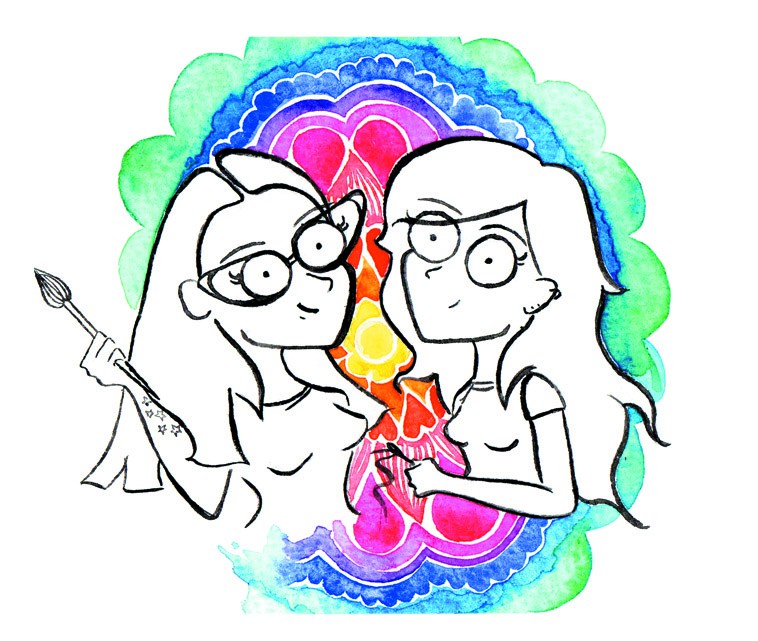



.jpg)


.jpg)




















.jpeg)
.jpeg)





.jpg)














































.jpg)
.jpg)
.jpg)